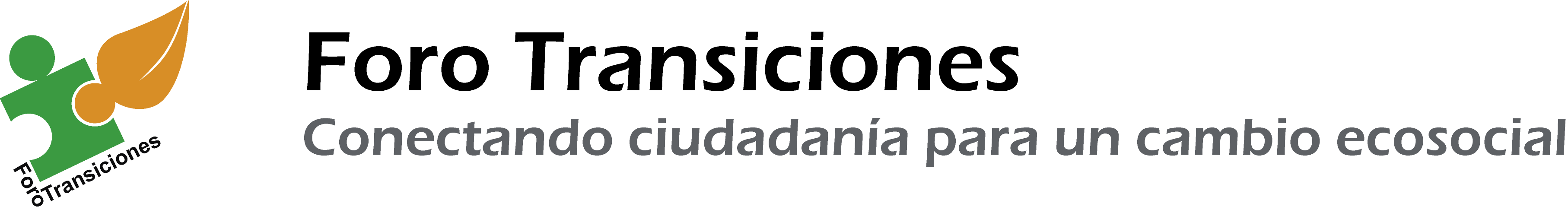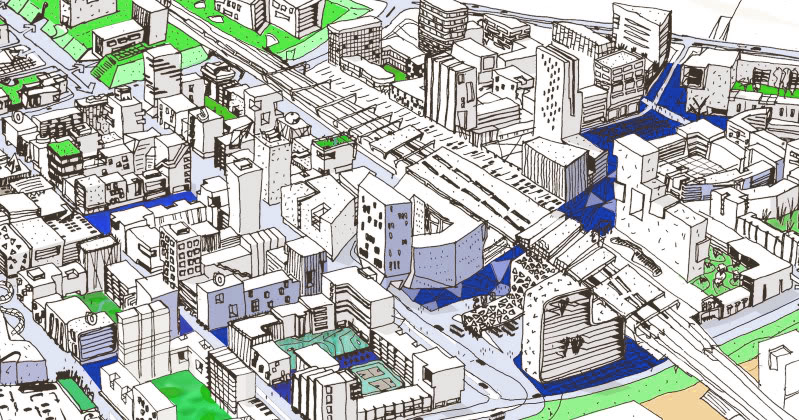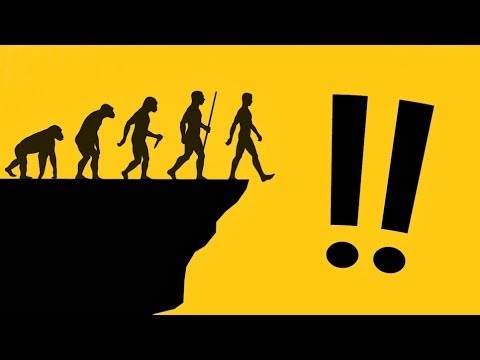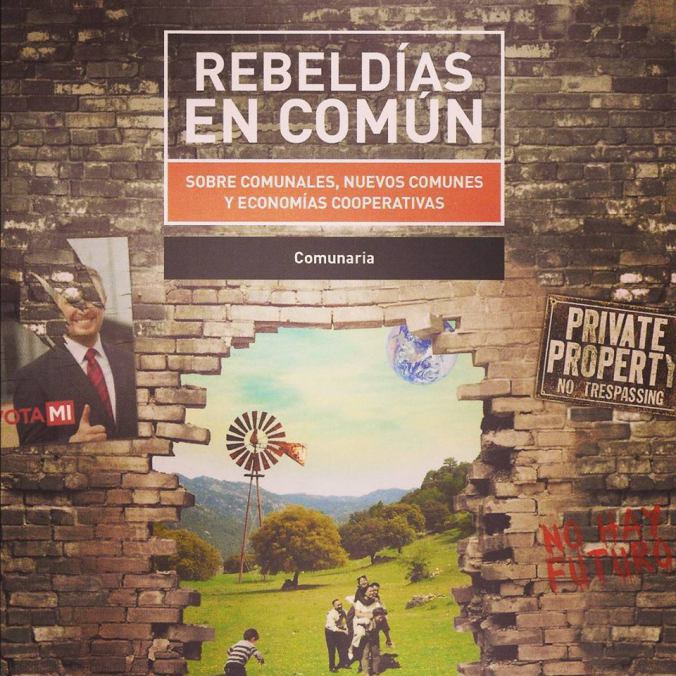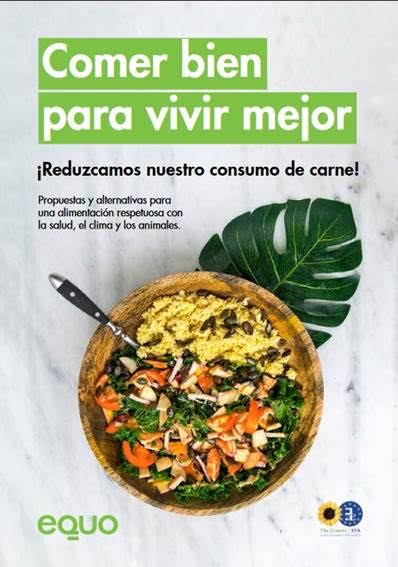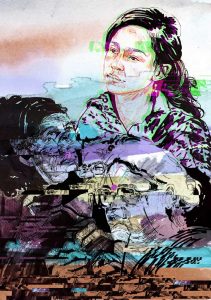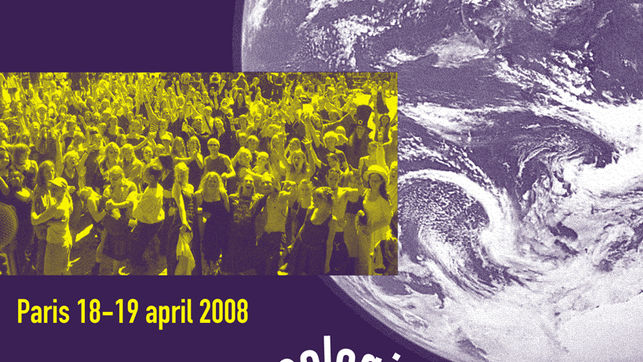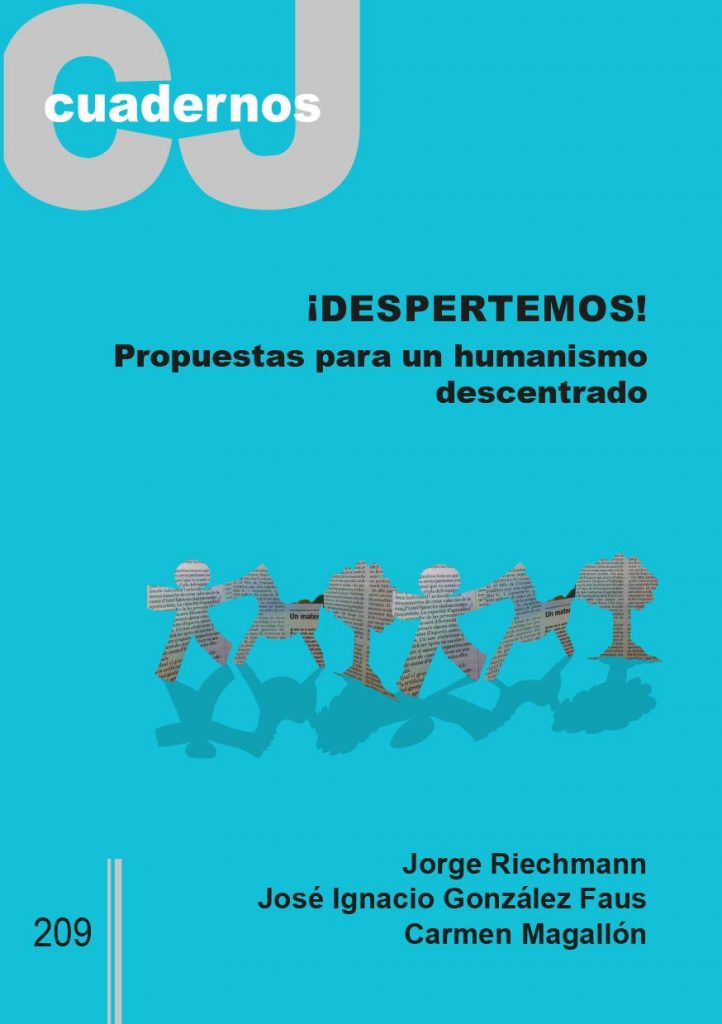 Nuestro compañero del FORO Jorge Riechamann, junto a Jose I. González Faus y Carmen Magallón, han elaborado este Cuadernillo en el que dialogan la filosofía, la teología y el ecofeminismo. Los autores plantean si es posible iniciar un curso civilizatorio diferente, que busque otras metas y fomente otros valores: acoger al extraño, cuidar lo frágil, hacer las paces con la naturaleza, y aceptarnos como los seres vulnerables y mortales que somos.
Nuestro compañero del FORO Jorge Riechamann, junto a Jose I. González Faus y Carmen Magallón, han elaborado este Cuadernillo en el que dialogan la filosofía, la teología y el ecofeminismo. Los autores plantean si es posible iniciar un curso civilizatorio diferente, que busque otras metas y fomente otros valores: acoger al extraño, cuidar lo frágil, hacer las paces con la naturaleza, y aceptarnos como los seres vulnerables y mortales que somos.
Enlace al texto AQUÍ.