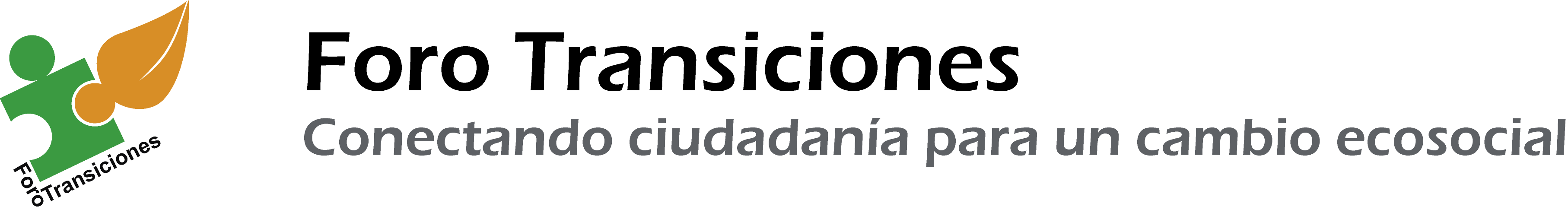Artículo de nuestro compañero Antonio Serrano, publicado en la Revista Sistema
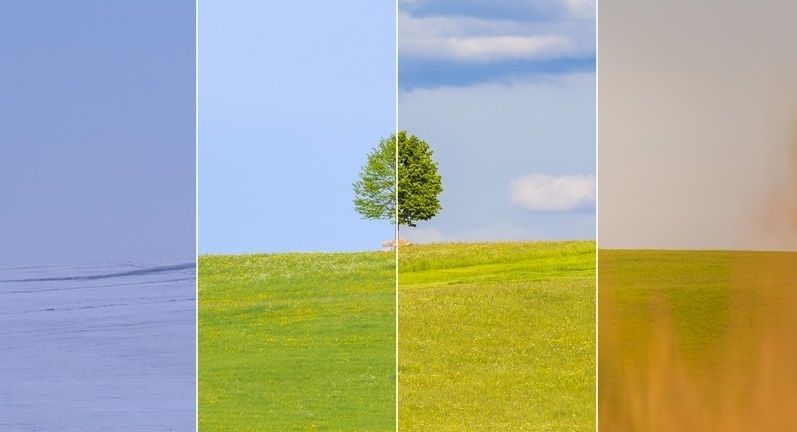
Veíamos en el artículo anterior que la UE de los 27 era responsable del orden del 6% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 2023, acumulando históricamente el 12% de todas las emitidas entre 1850 y 2022, situándose, tras EEUU, como segundo responsable, junto con China y muy por detrás de EEUU que acumula el 20% de dichas emisiones históricas. Por otra parte, en relación a las emisiones per cápita la UE solo era superada por Rusia, EEUU y China, en este orden, situándose, no obstante, más de un 10% por debajo de la media del G20, sin la Unión Africana.
También en el artículo anterior señalábamos la preocupación que implicaba la política respecto al calentamiento global del nuevo Gobierno estadounidense que, ya antes de los negativos cambios introducidos por Trump, abocaba a una colaboración muy activa en la superación de los 3ºC de calentamiento en el planeta, con un impulso fuertemente destacado a la extracción, explotación y exportación de combustibles fósiles que había colaborado al mantenimiento de emisiones, del calentamiento global y a la superación de 1,5ªC del nivel de calentamiento medio global para el año 2024.
En este marco, analizamos la situación, evolución y problemática asociada a la UE27 y planteamos la duda respecto hasta qué punto están en revisión las políticas climáticas y ambientales que definían la transición ambiental incorporada al Pacto Verde Europeo, tras el Informe solicitado a Draghi[1] y la presentación de las nuevas líneas de intervención política, energética e industrial por parte de la CE a los cien días de su toma de posesión.
Aspecto particularmente relevante cuando la Comisión Europea (CE) debe definir, y los ministros de medio ambiente acordar la Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) de la UE para 2035, antes de la COP30 sobre Cambio Climático que se celebrará en Brasil a finales de noviembre de este año 2025. Sobre la mesa están la propuesta de reducción del 90% de las emisiones para 2040, a discutir antes de junio, en un marco en el que la propia CE ha evaluado el progreso de los Estados miembros hacia el objetivo de neutralidad climática de la UE como insuficiente.
La transición ambiental en el Pacto Verde Europeo
Clima, Energía y Contaminación han sido tres ejes fundamentales de los once sobre los que ha girado el Pacto Verde Europeo adoptado por la UE en 2019, y sobre los que han incidido de forma destacada el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, aprobado para combatir los efectos de la Covid-19, o los propios Presupuestos europeos aprobados para el período 2021-2027.
Y el tiempo ha ido dando la razón a la CE sobre la necesidad de enfatizar estos tres Ejes del Pacto Verde Europeo claramente interrelacionados. En primer lugar, por los crecientes niveles de calentamiento global y su relación con la utilización de fuentes energéticas emisoras de gases de efecto invernadero (GEI). Lo que está íntimamente relacionado con la contaminación atmosférica y con la mayor amplitud, en frecuencia e intensidad, de los fenómenos meteorológicos extremos, ambos de creciente incidencia negativa sobre la salud y el bienestar de la población europea.
No cabe duda que la pandemia del COVID 19 a los pocos meses de la aprobación de este pacto Verde Europeo influyó en un cambio radical en la política de la UE que se manifestó claramente en la puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y en los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los distintos países con los objetivos de generar una transición ecológica y digital que supusieron un cambio importante en la estructura inversora de los distintos países miembros, incluida España, fundamentalmente en el campo de la potenciación de la energía renovable, pero también en una mejora de la salud cuya relación con la calidad ambiental es directa.
La invasión de Ucrania por Rusia y la crisis energética asociada a las sanciones que se impulsaron contra este país incidieron muy negativamente sobre una estructura energética europea fuertemente dependiente de Rusia, que pasó a serlo de EEUU, pero con un fuerte incremento en los costes medios energéticos. Con ello se incrementó la desventaja comparativa con EEUU y, en general, empeoró el equilibrio comercial global de la UE.
Pese a ello, la UE fue incrementando sus compromisos y exigencias ambientales para sus países miembros hasta que el descontento de amplias capas de población, afectadas por el incremento de precios que esas exigencias implicaban y su giro hacia posiciones de extrema derecha, llevaron a un proceso de ralentización en la dinámica impuesta a la transición ambiental, a la que no fue ajena la presión de los lobbies de las multinacionales ligadas a la energía o a la automoción.
Como resultado, el balance y revisión de la situación de las partes en relación a sus compromisos de descarbonización, realizado por el Climate Action Tracker (CAT)[2] para la 29COP de Cambio Climático, en noviembre de 2024, llevaba a unas conclusiones significativas para la UE27.
En primer lugar, quedaba claro que la UE no estaba en vías de cumplir su objetivo de 2030 de reducir las emisiones al menos un 55%, incorporado en el Programa denominado “Fit to 55”, por debajo de los niveles de 1990 (incluidas las reducción de emisiones ligadas al cambio en el uso de la tierra: el LULUCF), por lo que cabría señalar un exceso de ambición frente a las posibilidades de transformación socioeconómica de una UE lastrada por los efectos de las políticas derivadas de la OTAN e incentivadas por EEUU. Ello llevó a la puesta en marcha de un segundo programa de reacción europea (Plan REPowerEU) paralelo al incremento de precios energéticos y al descontento ciudadano. No obstante, aunque cada vez es más improbable lograr el objetivo del 55% de reducción de las emisiones para el 2030, con las políticas previstas hasta marzo de 2025, la UE estaría en vías de lograr una reducción del orden del 52%; y la inflación y los precios energéticos se han logrado reducir significativamente, aunque estos últimos se mantienen en cantidades que son del orden del doble de los precios energéticos de EEUU.
En segundo lugar, la CE mantuvo un objetivo, para el año 2040, de lograr una reducción neta del 90% de las emisiones con respecto a los niveles de 1990, lo que representaba el extremo menos ambicioso del rango del 90-95% propuesto por el Comité Asesor Científico Europeo sobre Cambio Climático (ESABCC) y no llegó a definir un objetivo de reducción de emisiones para 2035.
En tercer lugar, la UE ha aumentado sus contribuciones internacionales a los países en desarrollo para luchar contra el cambio climático, pero se encuentra lejos de cumplir sus propios compromisos en este campo.
En cuarto lugar, la UE pidió, en 2023, una eliminación gradual a nivel mundial de los combustibles fósiles y de los subsidios a los combustibles fósiles que no se utilizan para una transición justa; sin embargo, pese a sus fuertes importaciones de combustibles fósiles, un año después no había tomado medidas para establecer objetivos nacionales concretos de eliminación gradual de los combustibles fósiles que serían necesarios para hacer operativa la transición hacia el abandono de estos combustibles con carácter de urgencia.
Las nuevas políticas europeas
La UE ha logrado avances significativos en transición ambiental los últimos cuatro años con el Pacto Verde Europeo, lo que ha sido compatible con llegar a representar el 17% del PIB mundial, situándose a la vanguardia de la transición energética y ambiental. Pero el cuestionamiento de las dimensiones ambientales de sus políticas ha sido creciente desde las perspectivas economicistas predominantes en el seno de la UE, y desde las crecientes perspectivas negacionistas del cambio climático asociadas al auge de la extrema derecha.
El resultado práctico en el seno de la UE, desde inicios del 2024, ha sido la división generada entre los grandes grupos políticos y los gobiernos europeos, cada vez más influidos por un sector agrícola crecientemente descontento y por una extrema derecha en crecimiento, que han ido aumentando la presión para recortar las medidas ligadas a la transición ecológica. En contraposición, una parte del capital europeo está cambiando su enfoque hacia la transición energética para mitigar el riesgo y capitalizar las oportunidades de la alta rentabilidad de la descarbonización y de las medidas de adaptación al cambio climático. Lo que ha hecho que la inversión en energía baja en carbono haya superado a la dirigida a proyectos de energías fósiles.
No obstante, desde la perspectiva economicista hay que destacar la incidencia que ha tenido para la nueva CE derivada de las elecciones celebradas en 2024 el señalado informe The Future of EU Competitiviness elaborado por Mario Draghi, cuyo diagnóstico apuntaba a que el proyecto europeo estaba en peligro debido a su pérdida de competitividad económica en los mercados globales, fundamentalmente respecto a Estados Unidos y China.
El informe diagnosticaba el declive europeo como consecuencia de su fragmentación interna, de su estancamiento demográfico, de la débil presencia de grandes empresas, fundamentalmente en el campo de las tecnologías avanzadas, del alto coste de la energía, de la ralentización del crecimiento de la productividad, y de la menor rentabilidad de las inversiones respecto a otros campos/territorios; y, como consecuencia de ello, de la pérdida de atractivo para que el capital privado invierta en el que consideraba imprescindible despliegue de la cuarta revolución tecno-industrial en Europa.
La consecuencia, teóricamente evidente para Draghi, es que hay que devolver el atractivo inversor a una economía innovadora que pueda competir con éxito en los mercados mundiales de capitales, definiendo cuatro ejes fundamentales de intervención, con 170 medidas en 10 sectores clave:
- Prioritariamente, proceder a una clara apuesta tecnológica que favorezca el crecimiento económico y el fortalecimiento de las grandes empresas.
- En paralelo, impulsar una descarbonización energética, compatible con el objetivo anterior, que reduzca la dependencia energética europea y disminuya los costes de la energía.
- Incrementar la seguridad europea, logrando un acceso viable a recursos estratégicos y de defensa autónoma, evitando la dependencia del exterior.
- Complementariamente, lograr condiciones financieras y de gobernanza pública que viabilicen la dinámica anterior, con el establecimiento de incentivos fiscales que fomenten la innovación y el desarrollo; con medidas que permitan abaratar el coste energético a través de una disminución de la tributación energética; y consiguiendo reducir la burocracia y los costes administrativos que soportan las empresas.
Como apreciamos, la propuesta establece que el crecimiento y la acumulación de capital, junto al aumento del consumo europeo son objetivos deseables para la UE, sin cuestionar su incompatibilidad con la sostenibilidad de los ecosistemas en crisis del planeta (la biosfera, el clima y la criosfera y los ciclos de nutrientes y agua). Se confía en que el desarrollo tecnológico permitirá seguir avanzando en el previsto desacoplamiento real, hasta el 2050, entre el crecimiento socioeconómico y la descarbonización. Desacoplamiento del que la UE presume al mostrar la evolución relativa entre crecimiento del PIB y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero que deja en un segundo término la desigual, cuando no negativa evolución, en el resto de cuestiones medioambientales.
Adicionalmente, el incremento de las desigualdades sigue siendo un problema fundamental en la dinámica europea, pero se mantiene la idea tradicional de primero crecer y luego distribuir. Y, en paralelo, la “policrisis” mundial, destacada en el Foro de Davos de 2024, incidente además de en el deterioro medioambiental, en la grave afección a los derechos humanos, a la democracia, a una economía cohesionada y equilibrada o a la convivencia en paz, desaparece en el Foro de Davos de 2025, viéndose sustituida, muy en línea con el Informe de Draghi, por el reclamo de nuevas políticas de inversión e intervención pública de apoyo al sector privado, demandadas también como réplica a las políticas nacionalistas y autoritarias de los EEUU, derivadas de las acciones ejecutivas de su nuevo presidente.
En este sentido, las nuevas propuestas políticas de la Comisión Europea vienen reflejadas, fundamentalmente, en la Brújula de Competitividad[3], el Pacto Industrial Limpio[4], los planes ómnibus de simplificación[5], el Plan de Acción para una Energía Asequible[6] y el “Camino hacia el Marco Financiero Plurianual”[7] como elementos clave necesarios para la nueva transición justa que la CE pretende para su senda hasta el 2050.
Los planes de la Comisión reconocen las importantes necesidades de inversión de Europa y se esfuerzan por abordarlas movilizando la inversión privada en tecnologías limpias a través de InvestEU y el Banco Europeo de Inversiones. También abren la puerta a nuevos recursos propios, pero sin asignar fondos adicionales significativos e incorporando un programa Ómnibus que podría revertir las normas destinadas a regular la financiación privada, ya que, entre otras medidas, libera al 80% de las empresas de los informes de sostenibilidad en línea con la “desburocratización” y “desreglamentación” solicitada por el Informe Draghi. Pero las propuestas para desregular las normas fundamentales de las finanzas sostenibles de los planes ómnibus de simplificación contradicen los objetivos de descarbonización y van más allá de la simple simplificación, al diluir en mayor medida las normas de CO2 para automóviles o el ETS2, que pretendía reestructurar el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, y establecía un régimen general de los impuestos especiales[8], lo que equivale a un retroceso en la transición ecológica.
Además, la nueva prioridad establecida para el plan ReArm EU[9] y el impulso de Europa para financiar el gasto en defensa podrían tener implicaciones negativas para los recursos disponibles para el clima: ya sea por desplazar el gasto ambiental o social, o por incorporar este gasto a medidas ligadas a la seguridad energética y a la resiliencia que se vincularían con la seguridad y la defensa.
En todo caso, se pretende mantener la descarbonización como elemento fundamental y complementario de la competitividad, señalando que el Pacto Industrial Limpio (Clean Industrial Deal) va a ser una continuación del Pacto Verde Europeo, conservando el objetivo de neutralidad climática para 2050, y diferenciando en ese sentido a la UE de EEUU y su promoción de los combustibles fósiles.
De hecho, el Pacto Industrial Limpio pretendería avanzar, simultáneamente, en la descarbonización, la competitividad y la resiliencia económica, incentivando medidas para asegurar energía asequible, fomentar la economía circular, promover mercados líderes en tecnologías limpias y movilizar inversiones públicas y privadas. Para ello diagnostica la necesidad de 480.000 millones de euros anuales para lograr la transición a una economía de cero emisiones, considerando fundamental la colaboración con la iniciativa privada a través de ayudas públicas y de incentivos fiscales que garanticen la rentabilidad de los inversores.
De hecho, se incluye un nuevo marco de ayudas de Estado para la industria limpia que permita apoyar la fabricación de tecnologías verdes, como las baterías, o acelere la aprobación de ayudas a proyectos de reducción de emisiones o energías limpias, a lo que se sumará una “simplificación” de las reglas generales sobre ayudas públicas, todo ello a establecer este mismo año 2025. En particular, se señala:
- El apoyo a las industrias intensivas en energía para su descarbonización y electrificación para reducir sus altos costes energéticos y afrontar una competencia global desleal, modificando, en paralelo unas regulaciones complejas que perjudican su competitividad.
- La presentación urgente de un nuevo Plan de acción para la industria del automóvil[10] y de un Plan de acción sobre el acero y los metales, así como acciones a medida para la industria química y de tecnologías limpias.
- Una Financiación de la Transición Limpia movilizando más de 100.000 millones de euros para apoyar la fabricación limpia de la UE.
El Plan de Acción sobre Energía Asequible pretende reducir las facturas energéticas de las industrias, las empresas y los hogares, acelerando el despliegue de energías limpias y la electrificación. En este marco, sus líneas fundamentales se centran en:
- Aceleración de la electrificación y de la transición a una energía limpia general y doméstica, completando el mercado interno de energía con interconexiones físicas y promoviendo un uso de energía más eficiente. Pero, aunque los planes para impulsar las redes y la electrificación pueden reducir la dependencia de los combustibles fósiles y aumentar la seguridad energética, el plan de acción para la electrificación se ha pospuesto hasta 2026, y los planes dependen de la aún limitada capacidad institucional de los Estados miembros para su ejecución.
- Aumentar la transparencia y permitir la flexibilidad de la demanda para estabilizar los mercados del gas reduciendo los precios de la energía. Pero este potencial se verá limitado por el énfasis mantenido a la compra de GNL y para los nuevos planes dirigidos a construir infraestructuras de gas en el extranjero, lo que aumentará la dependencia de la UE de los combustibles fósiles importados.
- Promover acuerdos de Compra de Energía a largo plazo (PPAs) y Contratos por Diferencia (CfDs) que fomenten la producción de energía limpia para los usuarios industriales y reduzcan su dependencia de los combustibles fósiles.
- Simplificación de las normas para la concesión de ayudas estatales que permitan acelerar el despliegue de energías renovables y la descarbonización industrial.
- Reducción de impuestos y cargas por parte de los Estados miembros sobre la electricidad y eliminación de gravámenes que financian políticas no relacionadas con la energía.
Otras iniciativas enunciadas serían:
- El paquete de medidas para reforzar las Redes Europeas que pretende simplificar la estructura de las redes transeuropeas de energía, mejorar la planificación y entrega de proyectos de interconexión, y aumentar la digitalización e innovación en la infraestructura de redes. Para satisfacer las demandas del futuro en redes (ampliar las conexiones, aumentar el número de subestaciones y adoptar la digitalización) se necesitará más que duplicar la inversión actual anual hasta 2050.
- La Ley del Acelerador de la Descarbonización Industrial trata de aumentar la demanda de productos limpios fabricados en la UE, introduciendo criterios de sostenibilidad, resiliencia y fabricación en Europa en las contrataciones públicas y privadas. Se pondrá en marcha una etiqueta voluntaria de intensidad de carbono para los productos industriales, empezando por el acero en 2025.
- La promoción de la Circularidad y acceso a los materiales pretende garantizar el acceso a las materias primas críticas, reduciendo la exposición a proveedores poco fiables, situando la circularidad en el centro de la estrategia de descarbonización. Para ello, la CE creará un Centro de Materias Primas Críticas de la UE para comprarlas conjuntamente en nombre de las empresas interesadas y se adoptará una Ley de Economía Circular en 2026.
- La puesta en marcha de las primeras Asociaciones de Comercio e Inversión Limpias, y actuaciones para proteger a las industrias de la competencia mundial desleal.
- El establecimiento de una Unión de Capacidades que invierta en los trabajadores, desarrolle capacidades y cree puestos de trabajo de calidad.
En su conjunto, estas políticas, junto con los planes en materia de política energética, comercial y financiera, incluido el propuesto Banco de Descarbonización Industrial, pretenden avanzar hacia un enfoque europeo de política industrial más integral. Sin embargo, las previstas 27 estrategias industriales individuales de cada Estado hacen que la estrategia carezca del potencial transformador que podría significar la nueva financiación si se estableciera en el marco de una coordinación industrial pensada para la totalidad de la UE, que integrara eficazmente la actuación de los diferentes gobiernos garantizando la compatibilidad y sinergias necesarias, definiera las vías para movilizar nueva financiación a nivel de la UE y señalara qué industrias deberían priorizarse y dónde.
Tampoco la CE detalla medidas destinadas a proteger a los ciudadanos de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y a equipar mejor una transición justa que pueda beneficiar a los hogares.
Por último, los planes desaprovechan la oportunidad de demostrar cómo el impulso a la competitividad puede beneficiar tangiblemente a los ciudadanos europeos y no solo a los accionistas y empresarios. Aspecto particularmente imprescindible dada la tendencia a una creciente oposición a la propia UE por los que señalan la ausencia de beneficios para los ciudadanos de su existencia.
Algunas reflexiones finales.
Hemos señalado, en artículos anteriores de esta sección cómo el ascenso de la extrema derecha nacionalista y del anarco-liberalismo negacionista están conduciendo a la reducción de la intervención pública para la mitigación del calentamiento global y la transición ecológica, lo que hace prever crecientes consecuencias negativas sobre la pérdida de biodiversidad, los ecosistemas, la conservación del patrimonio natural y la generación cada vez más frecuente de fenómenos climáticos extremos con la consiguiente incidencia negativa en la salud y bienestar de la población europea.
Por ello, los dirigentes europeos no pueden perder de vista la crisis climática como una amenaza existencial a la seguridad y estabilidad europeas. Lo que implica que, para seguir mejorando su política de descarbonización sin incrementar la contestación social, la UE debería modificar algunas de las pautas mantenidas hasta la actualidad. Así, debería dejar de invertir en infraestructuras adicionales de gas fósil y eliminar las ventajas y excepciones positivas para los combustibles fósiles, en particular para el gas natural licuado, acordando la eliminación total de los combustibles fósiles en todos los sectores, y centrar sus esfuerzos en las energías renovables, prioritariamente para el autoconsumo y para las comunidades energéticas renovables.
Y ello sin olvidar que cada vez son más frecuentes posiciones que plantean la duda de si debe ser la lucha contra el cambio climático una prioridad europea con la intensidad mantenida hasta la actualidad, cuando el compromiso de los principales emisores de GEI (China, EEUU, India, Rusia) tiende a manifestar un relajo creciente y el segundo gran emisor (EEUU) opta por abandonar sus compromisos con la Agenda de París. Sobre todo, porque las políticas climáticas europeas implican la movilización de un elevado volumen de recursos, que parecen valorarse como poco efectivos en sus resultados finales cuando se confrontan los incrementos de costes para la población europea respecto a los beneficios que la misma obtiene de los mismos.
Además, en la materialización de estos beneficios por la reducción de las consecuencias derivadas del calentamiento global, los esfuerzos europeos son marginales, dada su escasa participación en el global de emisiones de GEI (del orden del 6% en 2023). Pero la incidencia de los costes de las políticas de descarbonización europea en los bolsillos de su población no lo son tanto.
Por otra parte, se aduce que en la actual situación la prioridad de la inversión debe desplazarse a la seguridad y a la competitividad, lo que exige que los fondos disponibles se centren en garantizar la capacidad de defensa del territorio europeo y la capacidad de sus empresas de seguir ofreciendo valor añadido y empleo en un marco global cada vez más competitivo y agresivo. E incluso se plantea la necesidad de que Europa revise su Estado de Bienestar, ya que este representa en torno al 50% de su PIB, inviabilizando la disponibilidad de fondos para las que se pretenden sean las nuevas prioridades de seguridad y competitividad.
Es difícil rechazar la idea de que la UE necesita asegurar sus fronteras y su integridad. Pero es ingenuo pensar que por una mayor dedicación de fondos a la compra de armamento (necesariamente en gran parte fuera de la UE) esa seguridad se incrementa significativamente. O que las compras por separado de cada uno de los 27 países, con ejércitos descoordinados e independientes, implican una mejora relevante en la seguridad europea. Por lo que, aunque sea positiva la prevista compra común prevista en el Reglamento SAFE –Acción por la Seguridad Europea−, no tiene sentido que no se cree, como primer paso, una coordinación global militar de los 27 países, con una especie de Estado Mayor, que defina un plan de seguridad y defensa a largo plazo en el que insertar y coordinar las medidas más eficientes para esos objetivos de seguridad e integridad.
Tampoco se puede olvidar que la seguridad necesariamente está ligada a la autosuficiencia y al bienestar ciudadano. Y que, en ese sentido, uno de los avances más destacados en la UE ha sido la profunda transformación promovida para el sistema energético, que está pasando de un sistema fuertemente oligopolista y centralizado a uno en el que se espera que el 70% de la capacidad de energía renovable adicional hasta el 2030 se conectará directamente a la red de distribución. Además, el bienestar y la salud ciudadana están muy directamente ligados a la calidad ambiental de su ámbito de relación, que necesariamente implica políticas e inversiones que aseguren y mantengan esa calidad. Aspecto hasta ahora desarrollado de forma relativamente adecuada por la UE, pese a que los avances hacia la disminución de los impactos ambientales están muy por debajo de lo necesario para reequilibrar la huella ecológica de sus ciudadanos con la biocapacidad disponible y con las nuevas necesidades globales de no sobrepasar los límites biofísicos del planeta.
La UE no ha logrado avanzar significativamente en la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en su Agenda 2030, particularmente en los más ligados a la situación ambiental[11]. Y difícilmente va a cambiar radicalmente esta dinámica promoviendo como máxima prioridad el crecimiento y la competitividad económica, y tratando de gestionar sus impactos ecosociales negativos con gestiones secundarias de políticas ambientales y sociales. La salud y el bienestar sostenible y cohesionado de la población deben constituir el objetivo prioritario de todas las políticas que integren la transición ecológica, digital y de autosuficiencia y seguridad europea de forma sinérgica. Y la población debe ser consciente e informada de que ese es el objetivo principal; y sentir que su salud está garantizada en el medio en el que habita con los servicios públicos disponibles, al margen de su situación económica. Y que sus condiciones de vida no empeoran por políticas que no comprenden y que logran incrementar las desigualdades sociales.
___________________________________
[1] https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en
[2] https://climateactiontracker.org/documents/1277/CAT_2024-11-14_GlobalUpdate_COP29.pdf
[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_25_338
[4] https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/clean-industrial-deal_en
[5] Desde 2019, la Comisión Europea ha propuesto más de setenta leyes en el marco del Pacto Verde, y esto no incluye cientos de proyectos de legislación secundaria técnica u otras iniciativas que afectan a las empresas, como nuevas normas que rigen los datos, las tecnologías digitales y las finanzas. La CE pretende reducir al menos un 25% de las cargas administrativas para las empresas y al menos un 35% para las pymes hasta el final del actual mandato comunitario. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_25_614
[6] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_25_571
[7] https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/29/el-marco-financiero-plurianual
[8] La revisión de la Directiva ETS en 2023 estableció un nuevo esquema para la limitación y comercio de carbono, pero el ETS2, que actuará por separado del actual (ETS1), y cubrirá las emisiones de combustibles fósiles en edificación (principalmente la calefacción) y movilidad (por carretera), además de considerar algunos otros sectores no incluidos en el ETS1, elimina la recepción gratuita de derechos de emisión del ETS1, con lo que cada emisor deberá pagar por cada tonelada de CO2equiv que emita. El ETS2 obligaba al seguimiento e información de parte de las empresas afectadas desde 2025, aunque no entrará en vigor hasta 2027.
[9] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_793
[10] Plan Auto de la UE que avanza positivamente en la descarbonización de las flotas corporativas, pero desaprovecha la oportunidad de adoptar medidas más contundentes en la producción de baterías y debilita los objetivos de reducción de emisiones de CO2 de los automóviles, lo que envía señales contradictorias a su industria.